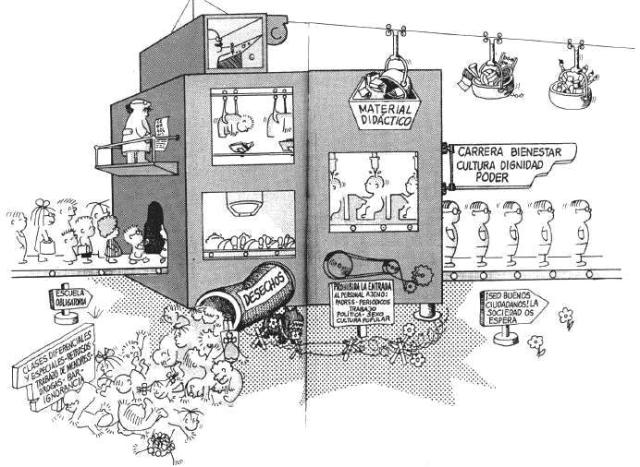La directora se iba llorando del salón. A diferencia de hoy, nuestra primaria duraba 9 años y se llamaba EGB. Ella nos tuvo a cargo todo ese tiempo, y no aguantó dar las últimas palabras en el salón a días de terminar las clases. Decían que terminaba una etapa y empezaba otra. Sinceramente nunca entendí el motivo. Era lo mismo pero con otro nombre.
El día de la entrega de diplomas, 90 alumnos salimos juntos para celebrar lo que era el fin de 9no año y el inicio del polimodal. Recuerdo haber ido a una pizzería de mucho nombre que era un asco. La noche terminó a las 12, tal como limitaba el permiso de los padres. Entre 4 tomamos un taxi, y por esas rutinas que algunos tienen aprendidas, yo fui el último en bajar porque nadie tenía cambio. Pagaba una vez más.
Algunos sacralizan las conversaciones con los taxistas. Las detesto, y desde temprana edad. Estudiaron poco para hablar de tanto y la experiencia atrás de un volante da poco conocimiento para saber de lo que dicen saber. Pero las aguanto para no pasar como un maleducado.
«¿Qué hacían?» me preguntó, mirando que tenía un uniforme puesto a las 12 de la noche en pleno centro. «Terminamos 9no» le dije. Tuve que explicarle que era y afortunadamente entendió rápido, evitando que tuviera que desarrollar más un tema que hasta el día de hoy me molesta explicar. «Está bien, hay que festejar… ya no queda mucho para festejar. En breve va a explotar todo». Me cobró algo menos que 10 pesos, como salían los taxis por aquella época. Me bajé, entré a mi casa, y me quedé pensando. «¿Explotar?». Me había aturdido un poco, pero volví a desconfiar de los taxistas y me fui a dormir. Era la primer semana de diciembre.
Pasaba una franela por el living durante una mañana. Los primeros días de vacaciones cuando tus amigos rinden todo lo que se llevaron y vos no, suelen ser un poco solitarios. La radio estaba puesta. Por ese año, Tinelli intentaba otra vez hacer lo que hacía con su programa, pero en radio. No le prestaba atención, hasta que dijeron que iban a ir directamente a un móvil de De La Rúa. Estaba en vivo. El tema era el inicio de la temporada de verano. Pero a mitad del discurso, se corta y empieza a hablar un imitador del presidente. Era claro: ya no importaba que decía, al punto que un discurso se podía cortar para parodiarlo. Un detalle menor que e llamó la atención, pero no pasó de eso.
Generalmente, iba 3 veces al año a la dentista, una por cada mes de vacaciones. Ese día, por algún motivo mi mamá no me podía acompañar, y fuimos con mi abuela. Teníamos que tomar el ya extinto 508 a varias cuadras de mi casa. Era notorio que no estábamos pagando un taxi. «¿Para qué?» decía mi abuela, ocultando el hecho que no podíamos pagarlo si queríamos pagarle a la dentista, que ya de por si casi no nos cobraba. Fuimos esas varias cuadras a tomarlo. Durante el viaje iba en silencio, mientras mi abuela contaba las cuadras en voz baja para no perderse.
Acostado en el sillón, la radio de la dentista soñaba. Mi abuela ya atendida, hablaba con ella mientras yo luchaba por no babear. Lucha inocua si las hay. La radio parecía que entre tema y tema, daba noticias de forma alterada. «Es terrible. Están saqueando por varias partes» dijo la dentista. Mi abuela asentía, citaba antecedentes de Alfonsín. Me limité a pensar en lo primitivo de la situación, y que pasaría en zonas marginales. Volvimos a tomar el 508, solo que bajamos un poco más lejos que lo que recorrimos para tomarlo. Solo recuerdo estábamos cerca del mediodía, y el calor era insoportable. Todo estaba tranquilo.
A la tarde, Leandro, casi un hermano, me pasó a buscar. El motivo de la salida era ir al Parque Saavedra a fumar a escondidas. Los cigarrillos eran Richmond. 20 por un peso, de papel marrón duro, con un sabor espantoso. No teníamos clase ni siquiera para hacer algo prohibido. Fuimos al límite entre el parque cerrado y abierto, sentados en el pasto, apoyados contra las rejas verdes eternas del parque. Un cigarrillo atrás de otro, una charla adolescente tras otra. En el lado del parque abierto, el camarógrafo que tenía la escuela filmaba exteriores para un cumpleaños de 15. Un conocido paseaba solo por el parque porque no tenía nada para hacer. Por supuesto, todavía no era vocalista de uno de los grupos de cumbia más importantes de la actualidad, así que podía pasear por ahí.
Un tipo se nos acerca: típico morral hippie, con un perro chiquitito siguiéndolo. Vendía cinturones. Nos pidió un cigarrillo. «¿Se vende algo?» preguntó Leandro. «No mucho, hoy vendí uno. Pero prefiero esto a hacer lo que todos están haciendo ahora». Muy abstracto, muy metafísico. «Ahora», «todos», «hacer». Vaya uno a saber. Después de casi 3 horas, volvemos. Pasamos por un kiosko para comprar un helado. Tuvimos suerte, porque el kioskero estaba alteradísimo y nos dio 2 al precio de uno, diciendo que nos fuéramos, sin importar el error. Emprendimos retorno a pie, recordando algunos sketchs de «Todo por 2 pesos».
En mi casa preparamos unos mates, pero el teléfono sonó. Era la madre de él. La madre nunca llamaba a mi casa, y eso fue raro. Colgó riéndose. «Que se yo, mi vieja quiere que vuelva porque están robando en Lanús. Tiene un delirio terrible». Se iba, mientras a mi hermano del medio lo traía el padre de un amigo totalmente apurado. Algo habló con mi vieja en la puerta y salió disparado. Vivía a 3 cuadras, y no entendí por qué traerlo en auto. «Hay estado de sitio» dijo mi vieja. Era el 19 de diciembre, cerca de las 7 de la tarde. Ahorro lo que fue el resto del día después de enterarme que era ese «algo» que hacían todos. Nada más banal que describir un saqueo…
Cavallo había renunciado a las 12 de la noche. La tele mostraba imágenes de miles de personas en la calle con ollas. Los medios preguntaban como se iba a seguir. «Él es el padre del monstruo, si se fue él se va a ir De La Rúa» gritaba mi vieja. Y la tele dejaba de mostrar saqueos para mostrar una batalla campal en plaza de mayo.
Las órdenes de la casa eran claras: no se sale. Se iba a la estación de servicio, al kiosko, y con lo indispensable, nos quedábamos encerrados. Sonó el timbre: Leandro salió de la casa como si nada y vino a la mía. Veíamos juntos imágenes que no podían ser ciertas. Policía reprimiendo, incluso a las Madres de Plaza de Mayo. Móviles de noticieros rotos. Moises Ikonikoff, ex diputado menemista devenido en deplorable humorista, bajando de una camioneta para hacerse el héroe, recibiendo cachetadas de todos lados. Luis Zamora, caminando entre todo eso, sin que le pase nada, porque de algún modo se había ganado el respeto. Telefé pasaba Los Simpsons.
Salimos al patio, solo para jugar con una pelota desinflada. Tanta mala suerte que fue al techo del galpón. Subí con una escalera improvisada. Leandro sostenía para que no se cayera. Salió mi viejo y gritó lo que se esperaba que se dijera: «¡Denunció De La Rúa!». Leandro entra corriendo y deja caer la escalera, dejándome en el techo. Me senté en el borde para esperar…
Sentado en el techo, mientras el sol se empezaba a ir de a poco, la angustia me invadió. Tenía 15 años y en dos días había visto más cosas de lo que podía entender.
Las piernas me colgaban, la pelota desinflada en la mano apretándola, la chapa del techo estaba tibia. Miraba el piso hasta que escuché un ruido familiar. La calle estaba en silencio, pero desde los galpones de en frente de mi casa, cantaban un grupo de teros. De chico tuve varios, los cuales siempre se escapaban. Mi mamá me decía de chico que ellos venían a visitarme. No era así, me mentía, pero su mentira me hacía sentir feliz. Tenía 15, y sabía que un ave no iba a venir cada tanto a visitarme. No eran mis teros. Pero deseaba ser chico otra vez para creer que ellos venían a visitarme. Quería creer una mentira. La realidad dolía.
Todos queríamos creer en una mentira de años atrás. Pero ya no se podía.
Bajé la escalera cuando Leandro volvió. Se había terminado el tiempo de festejos, como dijo el taxista. Aunque en 4 días fuera navidad…